25 de julio. Mis 23.360 días, vivo.
He celebrado entre los míos el sexagésimo cuarto aniversario de mi nacimiento y santo. De éste, poca cosa he podido celebrar al haber prescindido desde hace tiempo de los santorales; en cuanto a aquél, he rememorado lo más importante de los 23.360 días vividos, desde que naciera en una isla del Mediterráneo, recién terminada la Guerra Civil y en una España destruida por la contienda.
Crecí, sin buscarlo, quererlo ni rechazarlo, en el seno del Cuerpo, que así se denominaba a la Guardia Civil de la que mi padre fue miembro activo. Yo era el primogénito de una pareja formada por un número, franquista hasta la médula, y una pueblerina de Santander, inculta pero intuitiva y perspicaz, que me enfrentó por primera vez al mundo el 24 de julio de 1943, a las once de una noche calurosa y falsa –mis padres declararon en el Registro que había sido el 25 para poder celebrar conjuntamente aniversario y santo–. Del primer choque con esa realidad apenas tengo recuerdos.
En mi infancia, llena de mentiras y proselitismo, recibí por tres veces el bautismo. El primero, cuando era un bebé de varios días. Por la fuerza de las costumbres cristianas, mis padres me llevaron en brazos a una iglesia para que aceptara sin rechistar todas sus normas y preceptos. Y aunque no recibí más que unos chorritos de agua bendita sobre mi tierna testa –por fortuna no fui sumergido en ninguna fuente o pila–, se supone que me introdujeron en el misterio insondable de la religión cristiana, tan rica en misterios sublimes y situaciones inexplicables como en cambalaches públicos y trapicheos privados.
Crecí, sin buscarlo, quererlo ni rechazarlo, en el seno del Cuerpo, que así se denominaba a la Guardia Civil de la que mi padre fue miembro activo. Yo era el primogénito de una pareja formada por un número, franquista hasta la médula, y una pueblerina de Santander, inculta pero intuitiva y perspicaz, que me enfrentó por primera vez al mundo el 24 de julio de 1943, a las once de una noche calurosa y falsa –mis padres declararon en el Registro que había sido el 25 para poder celebrar conjuntamente aniversario y santo–. Del primer choque con esa realidad apenas tengo recuerdos.
En mi infancia, llena de mentiras y proselitismo, recibí por tres veces el bautismo. El primero, cuando era un bebé de varios días. Por la fuerza de las costumbres cristianas, mis padres me llevaron en brazos a una iglesia para que aceptara sin rechistar todas sus normas y preceptos. Y aunque no recibí más que unos chorritos de agua bendita sobre mi tierna testa –por fortuna no fui sumergido en ninguna fuente o pila–, se supone que me introdujeron en el misterio insondable de la religión cristiana, tan rica en misterios sublimes y situaciones inexplicables como en cambalaches públicos y trapicheos privados.
Mi segundo bautismo, recibido a los ocho años y coincidiendo con la confirmación, en la que tampoco me pidieron mi parecer, ocurrió de una forma imprevista, cuando me dirigí al retrete, instalado fuera de casa, tras un partido de fútbol con una pelota confeccionada con un calcetín relleno de viejos periódicos, más de acuerdo con mi triste realidad que con mis aspiraciones deportivas. Abrí la puerta y me introduje, de repente, en lo insondable de aquel agujero negro. Sin que nadie me lo hubiera advertido y en un lamentable descuido, caí en la fosa aséptica, sin encomendarme ni a Dios ni al Diablo, hasta quedar totalmente sepultado por los excrementos. Por fortuna ya había aprendido a nadar y salí de aquel marrón como buenamente pude. No suelo recordarlo con cariño, pero reconozco que dejó en mi alma el estigma y el coraje para sobrevivir a todas las calamidades de esta vida, llena heces y de olores nauseabundos.
Mi juventud se desarrolló en plena época del franquismo, entre mordiscos represivos, revueltas internas y la miseria salvaje de la posguerra. Mi primera rebelión se fraguó contra una enseñanza conciliar tridentina en la que me hallaba inmerso desde que sentí la llamada divina que me permitía comer caliente, cubrir mi ropa con un guardapolvos de rayas azules y recibir una enseñanza de acuerdo con las normas de la una iglesia franquista hasta la médula. Tuve el coraje de rebelarme contra quienes pretendían reformarme. Rompí el cerco caciquil establecido. Santiago y cierra España se transformó en Santiago y abre España, convirtiéndome, en Francia, a donde me desplacé, en un estudiante más que sufrió los sinsabores de la emigración. Me alimenté de Marcuse y de la rebelión de Mayo 68. Allí me casé y, cuando volví a España, me obligaron a incorporarme a filas en un cuartel de artillería, donde soporté estoicamente al Ejército franquista.
Tuve mi primer hijo mientras vestía de soldado raso, y le vi crecer mientras recibía órdenes absurdas y normas antidemocráticas. Acepté mi primer trabajo estable, como profesor de francés, con las contradicciones propias de una enseñanza encajonada en colegios religiosos de pago. Mi primer empleo en periodismo, entre los últimos coletazos del franquismo, fue una huida de ese mundo en el que ya no soportaba ni las imposiciones de arriba, del círculo de autoridades infalibles y dogmáticas, ni a unos alumnos hijos de papá, que se pavoneaban de pasar de todo. Y mi consagración definitiva al mundo de la prensa coincidió con los albores de una democracia anunciada, entre los estertores del franquismo.
Fue entonces cuando recibí mi tercer bautismo, el laboral, en medio del fétido olor de textos concebidos, si no en defensa de los propietarios de los medios en donde trabajé, si, al menos, en contra de los que podían atacarles o desprestigiarles. Debo reconocer que los salarios que me proporcionaron no se parecieron a ninguno de los que hasta entonces había recibido, pero estaban supeditados al bienestar y reputación del propietario del medio que me contrató, aunque no pocas veces contrastaran con lo que intentaba descubrir. Entonces comprendí que la verdad, desnuda y sin tapujos, era una utopía.
Fueron 64 años de empujones y zarpazos en los que intenté superar mis constantes contradicciones y mi rebelión contra las normas y circunstancias impuestas, y en los que acaparé preguntas sin respuestas en una vida que no me regaló nada. Y pienso vivir los próximos 64, si es que llego, con más filosofía, con menos apasionamiento, con más frialdad emocional, y, sin duda, con la misma contradicción interna.
Hoy, enamorado de la vida y de la luz que me invade cada mañana, sigo enfrentándome al riesgo continuo y a las preguntas sin respuestas. A las mañanas pardas que me despiertan y sorprenden, a una isla que sucumbió al turismo, al invierno cortante madrileño, a los rabiosos nacimientos primaverales, a los explosivos veranos fulgurantes y a los duros otoños que cercenan mi existencia. Y sigo perteneciendo a este mundo absurdo que pasa totalmente de mí pero que, por desgracia, no puedo decir lo mismo de él.
Esta es mi vida y esta es mi razón de ser y de escribir. Toda mi existencia se resume en un intento por interpretar ese mundo evasivo y trepidante que debo soportar y que, por fortuna, aún no ha dejado de rodar. Sé que, el día en que desaparezca de él, seguirá rodando con toda normalidad. Y que mi muerte, una obsesión que aumenta o se diluye con los años, se encargará de demostrarlo. Sólo entonces puede que me ría a carcajada limpia de esta pequeña historia tan llena de sinsabores, amarguras y contrariedades.

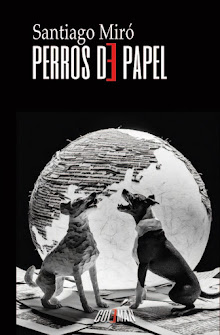







4 comentarios:
Muchas felicidades por tu cumple y por tu santo. Gran nombre ese de Santiago, patrón de todas las españas, ¡así nos has salido tú de patriota!
Espero y deseo que sigas escribiendo al menos otros 23.361 días ¡y yo que lo lea!, que somos cuasiquintos, además ahora que nos han cerrado el limbo de los justos y de los niños ¿adonde vamos a ir tu y yo que nos dejen pasar?
Un abrazo muy fuerte de Alejandro.
Gracias, Alejandro. Más por tus deseos de que siga escribiendo que por mi ánimo de seguir padeciendo días como ese, de un bochorno insoportable que, este año, pude celebrar en Mallorca, con un breve paréntesis en Ibiza. Compañeros como tú que encuentro, muy de vez en cuando, por estas islas, son los únicos que me dan fuerzas para seguir escribiendo.
Santiago Miró.
Hola Santi:
Fue un placer descubrir tu blog y enterarme al mismo tiempo de que todavía celebras cumpleaños y onomásticas. ¿Pero, hombre, cómo se te ocurren estas cosas tan propias de María Teresa Fernández de la Vega, alias Clint Eastwood (José Luis Alvite dixit)?
Fuera bromas, me alegro mucho de reencontrarte tan jovial e imperecedero. Me gusta ver que tus venas están llenas de sangre roja, tu corazón palpita sentimientos puros y tu cabeza otea el horizonte sin perder de vista el suelo.
Te deseo lo mejor. Un abrazo.
Perfecto Conde
Francamente, es el comentario más halgador que he tenido en ese blog, gracias al cual he podido reencontrar a un compañero con el que compartí codo con codo mis años de lucha en Interviú. Por cierto, hace unos años acudí a Santiago de Compostela, con mi trompeta, en donde la banda que representaba la comunidad de Madrid dio un concierto. En esa ocasión te busqué pero no conseguí encontrar tu paradero en la geografía gallega. Claro que entonces aún no había iniciado esta experiencia en Internet.
Un abrazo y hasta siempre.
Santiago Miró
Publicar un comentario