4 de abril. Con guantes y capirotes.
Miércoles Santo, llamado así por los católicos, que impusieron en el calendario la “Semana Santa”. Recuerdo que, hace seis años, asistí ese día por primera vez con mi trompeta a una procesión del Cristo crucificado como miembro de una banda de música. Fue en un municipio de la Comunidad de Madrid. El acto, en el que se sacó únicamente esta imagen, debía durar dos horas pero se alargó dos más de lo acordado y se convirtió para mí en un verdadero calvario.
Con mis gafas bifocales no podía distinguir con claridad la partitura colocada sobre mi atril de marcha, adherido a mi trompeta, por estar demasiado alto. No tuve más remedio que quitármelas y acercarme las notas musicales a un palmo de mis narices para poder leer mejor. Así me pasé todo el trayecto, tratando de descifrar la música escrita y sin distinguir con claridad lo que pasaba a mi vera. Sólo distinguía muy confusamente a los nazarenos que portaban al Cristo a cuestas, al ritmo marcado por los tambores y con un suave balanceo. Y, por si esto no me bastara, las repetitivas melodías interpretadas quedaban, en parte, condicionadas por una herida producida en la parte interior de mis labios, que me obligaba a tocar con cierta dificultad.
Pero, menos por mis condiciones físicas que por las morales, la procesión se me hizo, de esta manera, dura e interminable. Me preguntaba qué diablos hacía yo allí en ese estado, sin poder mantener un limpio y claro sonido de mi trompeta, o, peor aún, si hacia ya tiempo que no creía ni en el Cristo de la buena sangre, ni en las procesiones de Semana Santa y, ni en mi acto servil por sostenerlas musicalmente. Aquello era una lucha a muerte contra mis labios y mis dedos, adheridos de frío, contra un instrumento, que trataba inútilmente de dominar, y contra mis ideas, en medio de una vorágine de sentimientos contradictorios... Nada estaba en su punto, y el resultado era mi pobre sonido, a la altura de mis creencias religiosas.
Al final de la ceremonia, unas palabras pronunciadas por el capataz de la agrupación religiosa terminaron por encender la mecha que amenazaba una explosión en mi interior. Aquel encapuchado agradeció a todos –a sus costaleros, a sus músicos, a su público en general– la colaboración prestada, y acabó por desvelar sus verdaderos sentimientos. Encubierto bajo su capirote y ocultas sus huellas dactilares por unos guantes blancos, dejó escapar una palabra de su vocabulario que me reveló su verdadera ideología: “raza”. “Sólo los costaleros –dijo enfáticamente –, esta raza de hombres que así se manifiestan, son capaces de sostener esta imagen sobre todo”… Y recordé, curiosamente, conceptos y frases hitlerianas que se hubieran adaptado perfectamente a estas ideas. La España imperial y fascista que hablaba la lengua de la Raza, de la Patria y del Imperio, se dibujaba ante mí a través de estos símbolos y del discurso del capataz. Ninguna de las autoridades y fuerzas políticas y religiosas hizo ademán alguno de sorpresa. Tampoco yo me atreví a contradecirle, levantando la trompeta y sonando a todo volumen la Marsellesa o el himno republicano. Aunque reconozco que hubiera sido interesante saber cómo reaccionaban todos ellos. Pero no me atreví.
Al subir al autobús para regresar a casa, estaba deshecho. No podía más. Ni con mis piernas, ni con mis labios, ni con mi cuerpo. Y me sentía estafado y furioso por el acto en el que acababa de participar. El contrato firmado decía que, por dos horas de acompañamiento musical, iban a pagar 160.000 pesetas. Pero las dos horas se habían convertido en cuatro. “Y suerte habéis tenido –nos comentaron– de que no se alargaran seis horas o más”. Sugerí que, ante la duración y esfuerzo, multiplicado por dos, que se les cobrase el doble. Pero dudo que la propuesta fuera siquiera presentada ni, en su caso, aceptada.
Con mis gafas bifocales no podía distinguir con claridad la partitura colocada sobre mi atril de marcha, adherido a mi trompeta, por estar demasiado alto. No tuve más remedio que quitármelas y acercarme las notas musicales a un palmo de mis narices para poder leer mejor. Así me pasé todo el trayecto, tratando de descifrar la música escrita y sin distinguir con claridad lo que pasaba a mi vera. Sólo distinguía muy confusamente a los nazarenos que portaban al Cristo a cuestas, al ritmo marcado por los tambores y con un suave balanceo. Y, por si esto no me bastara, las repetitivas melodías interpretadas quedaban, en parte, condicionadas por una herida producida en la parte interior de mis labios, que me obligaba a tocar con cierta dificultad.
Pero, menos por mis condiciones físicas que por las morales, la procesión se me hizo, de esta manera, dura e interminable. Me preguntaba qué diablos hacía yo allí en ese estado, sin poder mantener un limpio y claro sonido de mi trompeta, o, peor aún, si hacia ya tiempo que no creía ni en el Cristo de la buena sangre, ni en las procesiones de Semana Santa y, ni en mi acto servil por sostenerlas musicalmente. Aquello era una lucha a muerte contra mis labios y mis dedos, adheridos de frío, contra un instrumento, que trataba inútilmente de dominar, y contra mis ideas, en medio de una vorágine de sentimientos contradictorios... Nada estaba en su punto, y el resultado era mi pobre sonido, a la altura de mis creencias religiosas.
Al final de la ceremonia, unas palabras pronunciadas por el capataz de la agrupación religiosa terminaron por encender la mecha que amenazaba una explosión en mi interior. Aquel encapuchado agradeció a todos –a sus costaleros, a sus músicos, a su público en general– la colaboración prestada, y acabó por desvelar sus verdaderos sentimientos. Encubierto bajo su capirote y ocultas sus huellas dactilares por unos guantes blancos, dejó escapar una palabra de su vocabulario que me reveló su verdadera ideología: “raza”. “Sólo los costaleros –dijo enfáticamente –, esta raza de hombres que así se manifiestan, son capaces de sostener esta imagen sobre todo”… Y recordé, curiosamente, conceptos y frases hitlerianas que se hubieran adaptado perfectamente a estas ideas. La España imperial y fascista que hablaba la lengua de la Raza, de la Patria y del Imperio, se dibujaba ante mí a través de estos símbolos y del discurso del capataz. Ninguna de las autoridades y fuerzas políticas y religiosas hizo ademán alguno de sorpresa. Tampoco yo me atreví a contradecirle, levantando la trompeta y sonando a todo volumen la Marsellesa o el himno republicano. Aunque reconozco que hubiera sido interesante saber cómo reaccionaban todos ellos. Pero no me atreví.
Al subir al autobús para regresar a casa, estaba deshecho. No podía más. Ni con mis piernas, ni con mis labios, ni con mi cuerpo. Y me sentía estafado y furioso por el acto en el que acababa de participar. El contrato firmado decía que, por dos horas de acompañamiento musical, iban a pagar 160.000 pesetas. Pero las dos horas se habían convertido en cuatro. “Y suerte habéis tenido –nos comentaron– de que no se alargaran seis horas o más”. Sugerí que, ante la duración y esfuerzo, multiplicado por dos, que se les cobrase el doble. Pero dudo que la propuesta fuera siquiera presentada ni, en su caso, aceptada.
La televisión muestra, en estas fechas, las procesiones andaluzas y las imágenes turístico-religiosas en las diversas provincias españolas, que pueden durar más de una jornada. O el tamborileado de Calandra (Teruel), tan apreciado por el incrédulo Buñuel, en donde los amantes de esta costumbre se pasarán toda la noche tocando los tambores y bombos, que son tantos como penitentes hay en dicho pueblo. “Es la fe de todo un pueblo –insisten los organizadores del evento– presentado por los medios de comunicación como signo de diferencia y distinción”. Y me repito internamente que ni comparto esta idea ni me parece muy afortunada en este país que se proclama aconfesional.

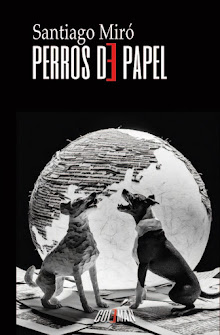







No hay comentarios:
Publicar un comentario