22 de octubre. El potro de Roberto Villagraz
Con frecuencia me sumerjo con mi trompeta en las aguas vaporosas de mi libre albedrío, no amenazado aún por la metralla del enemigo. E interpreto obras como “El tambor de granaderos”, de Ruperto Chapi, o “El cornetín de Chapi”, de Antonio Ferriz Muñoz, que, pese a su candor guerrero, me hacen sentir mejor que cuando leo declaraciones bélicas de políticos, crónicas de guerra o cuando me imagino el infierno afgano e iraquí provocado por el huracán morteamericano. Recuerdo los años de ejercicio activo, cuando ejercía de soldado en la guerra periodística, obligado a escribir informes, reportajes, reseñas o informaciones que nunca debían ir en contra de los intereses de quien me pagaba, lo que me obligaba a no decir toda la verdad si deseaba cobrar, cada final de mes, el sueldo fijo.
Ahora cambiaron los papeles. Ya no informo sino de lo que quiero y me interesa sin premuras, coacciones ni intereses partidistas, olvidándome de cuanto me produce malestar y mala conciencia. Tampoco me he vuelto a sentir un inútil ni un castrado por cuanto debía escribir. Tras una batalla cruel en la que he perdido a una mayoría de lectores afines al medio en donde desarrollaba mis trabajos, a veces me encuentro sin fuerzas para seguir adelante. Pero, al menos, he hecho lo que deseaba, aunque no pueda disfrutar del mismo nivel de vida. Toda mi lucha por transformar el mundo ha fracasado, y, a menudo, me veo obligado a cambiar de estrategia para mantener mis principios. Pero mis pensamientos, mis deseos, mis propósitos, teñidos de sangre y bañados en una resistencia numantina, ya no tienden a pasar sepultados bajo la nieve, en donde invernan y resucitarán con la primavera dentro de unos meses, años o siglos, cuando la tierra se parezca más a mis sueños y no tenga que luchar para poder respirar ni pedir permiso para seguir viviendo.
En estos momentos, ya no siento la necesidad de encerrarme en mi mundo para olvidarme del real, sino todo lo contrario. Las puertas y fronteras han desaparecido, sustituidas por el poder de la imaginación. Y ya no deseo abandonar este mundo, tan diferente del imaginado y, a la vez, tan precario y transitorio, ni refugiarme en el otro que, al menos, no cuenta con normas estrictas, ni con preceptos severos, ni con artículos ni leyes coercitivas. Ya no sufro las lacras del periodismo cotidiano, ni me hallo perdido en la selva, donde la libertad personal sólo existe en teoría. Ahora abrazo la realidad que tantas veces me ha deprimido y convivo con ella sin desear huir de la misma.
Doy rienda libre a mis instintos literarios y me adentro alternativamente en el ensayo, en la poesía o en la novela, guiándome por una dura realidad siempre presente, e incluso en el periodismo, pero sin prisas ni obligación alguna. A menudo sueño despierto y me siento feliz. Pero, en cuanto vuelvo a pisar este mundo tan estructuralmente complicado, obligado a luchar contra un bien o contra un mal convencional, sin aclarar antes de qué bien o de qué mal se trata, me doy cuenta del error de mi profesión que me impulsa a seguir buscándola según unos cánones establecidos. Hubiera tenido que ser alfarero, astronauta, marinero o alpinista, oficios tan alejados del cotidiano registro de cuanto acontece a mi alrededor, o, al menos haberme comprado un potro, como pretendía hacer Roberto Villagraz, un compañero fotógrafo de “Interviú”. Era una de sus ilusiones nunca cumplidas. Decía que era su ideal para el tren de vida que llevaba. Con él pensaba olvidarse de los días de agobio y perderse en su lomo por la estepa de esta vida. Hoy, tras su muerte, acaecida el 19 de octubre del 2002, no dudo que gozará de ese privilegio.
Y es que, en la pendular vida de periodista, en la que un día trabajabas hasta morir, otro, te morías de aburrimiento, y, al siguiente, no te quedaba tiempo ni para respirar, o volvías a estar sin saber exactamente qué hacer, cómo reaccionar, qué decir ni dónde meterte, el tener un caballo que te condujera a galope a ninguna parte te hacía olvidar de este continuo ir y venir profesional, lleno de contradicciones. A mí también me seducía la idea de tener un potro y la de llenar mis ratos vacíos con galopadas sin fin. Roberto, que era una persona que ya no tenía, como yo, esperanzas de llegar a ningún cargo ni de cubrir una meta importante –tenía aproximadamente mi misma edad y andaba por el mismo camino de los que nunca llegamos a una meta importante–, se consolaba pensando en su corcel. Y soñaba en las insignificantes cosas de esta vida, despreciadas por el ministerio periodístico, como salir al campo y respirar sin tener que acercarse el objetivo a los ojos ni tener que apretar el botoncito de la máquina. El mirar directamente lo pequeño y lo marchito con sus propios ojos o el fotografiar lo que realmente le apetecía era para él casi un lujo. Admiraba lo estéticamente rutinario, lo cotidianamente de poco valor periodístico, lo que no daba para el celuloide o para escribir en el ordenador porque había que saber esperar su momento. Y lo auténtico y personal, era casi siempre más reconfortante e imprescindible que lo que las normas te imponían para poder disfrutar el sueldo de fin de mes.
Ahora cambiaron los papeles. Ya no informo sino de lo que quiero y me interesa sin premuras, coacciones ni intereses partidistas, olvidándome de cuanto me produce malestar y mala conciencia. Tampoco me he vuelto a sentir un inútil ni un castrado por cuanto debía escribir. Tras una batalla cruel en la que he perdido a una mayoría de lectores afines al medio en donde desarrollaba mis trabajos, a veces me encuentro sin fuerzas para seguir adelante. Pero, al menos, he hecho lo que deseaba, aunque no pueda disfrutar del mismo nivel de vida. Toda mi lucha por transformar el mundo ha fracasado, y, a menudo, me veo obligado a cambiar de estrategia para mantener mis principios. Pero mis pensamientos, mis deseos, mis propósitos, teñidos de sangre y bañados en una resistencia numantina, ya no tienden a pasar sepultados bajo la nieve, en donde invernan y resucitarán con la primavera dentro de unos meses, años o siglos, cuando la tierra se parezca más a mis sueños y no tenga que luchar para poder respirar ni pedir permiso para seguir viviendo.
En estos momentos, ya no siento la necesidad de encerrarme en mi mundo para olvidarme del real, sino todo lo contrario. Las puertas y fronteras han desaparecido, sustituidas por el poder de la imaginación. Y ya no deseo abandonar este mundo, tan diferente del imaginado y, a la vez, tan precario y transitorio, ni refugiarme en el otro que, al menos, no cuenta con normas estrictas, ni con preceptos severos, ni con artículos ni leyes coercitivas. Ya no sufro las lacras del periodismo cotidiano, ni me hallo perdido en la selva, donde la libertad personal sólo existe en teoría. Ahora abrazo la realidad que tantas veces me ha deprimido y convivo con ella sin desear huir de la misma.
Doy rienda libre a mis instintos literarios y me adentro alternativamente en el ensayo, en la poesía o en la novela, guiándome por una dura realidad siempre presente, e incluso en el periodismo, pero sin prisas ni obligación alguna. A menudo sueño despierto y me siento feliz. Pero, en cuanto vuelvo a pisar este mundo tan estructuralmente complicado, obligado a luchar contra un bien o contra un mal convencional, sin aclarar antes de qué bien o de qué mal se trata, me doy cuenta del error de mi profesión que me impulsa a seguir buscándola según unos cánones establecidos. Hubiera tenido que ser alfarero, astronauta, marinero o alpinista, oficios tan alejados del cotidiano registro de cuanto acontece a mi alrededor, o, al menos haberme comprado un potro, como pretendía hacer Roberto Villagraz, un compañero fotógrafo de “Interviú”. Era una de sus ilusiones nunca cumplidas. Decía que era su ideal para el tren de vida que llevaba. Con él pensaba olvidarse de los días de agobio y perderse en su lomo por la estepa de esta vida. Hoy, tras su muerte, acaecida el 19 de octubre del 2002, no dudo que gozará de ese privilegio.
Y es que, en la pendular vida de periodista, en la que un día trabajabas hasta morir, otro, te morías de aburrimiento, y, al siguiente, no te quedaba tiempo ni para respirar, o volvías a estar sin saber exactamente qué hacer, cómo reaccionar, qué decir ni dónde meterte, el tener un caballo que te condujera a galope a ninguna parte te hacía olvidar de este continuo ir y venir profesional, lleno de contradicciones. A mí también me seducía la idea de tener un potro y la de llenar mis ratos vacíos con galopadas sin fin. Roberto, que era una persona que ya no tenía, como yo, esperanzas de llegar a ningún cargo ni de cubrir una meta importante –tenía aproximadamente mi misma edad y andaba por el mismo camino de los que nunca llegamos a una meta importante–, se consolaba pensando en su corcel. Y soñaba en las insignificantes cosas de esta vida, despreciadas por el ministerio periodístico, como salir al campo y respirar sin tener que acercarse el objetivo a los ojos ni tener que apretar el botoncito de la máquina. El mirar directamente lo pequeño y lo marchito con sus propios ojos o el fotografiar lo que realmente le apetecía era para él casi un lujo. Admiraba lo estéticamente rutinario, lo cotidianamente de poco valor periodístico, lo que no daba para el celuloide o para escribir en el ordenador porque había que saber esperar su momento. Y lo auténtico y personal, era casi siempre más reconfortante e imprescindible que lo que las normas te imponían para poder disfrutar el sueldo de fin de mes.



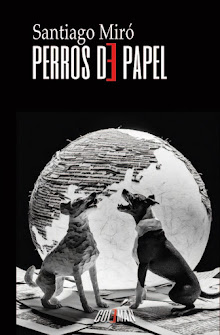







1 comentario:
La vida... mil maneras de vivirla, y una más: la de no interpretarla de ningún modo. "-y quien maneja mi barca" cantaba una joven gitana en un festival de eurovisión representando a españa- Parece común entre los mortales la sensación de encontrarnos al pairo, o a merced de situaciones no controladas por uno mismo, durante el transcurso de nuestra existencia conocida. (" Y un futuro terror") -intuía Rubén Dario- Aconteceres diversos que desembocan en el llamado "devenir." Sea este de nuestro agrado, o no, hay quien dice que siempre acierta.
chiflos.
Publicar un comentario